Memorias de una cuenca de totora
Memorias de una cuenca de totora
El lago Poopó, históricamente el segundo más grande de Bolivia, fue y es territorio de los Uru Murato, conocidos como la “gente del agua”, considerados entre los primeros habitantes del altiplano andino. En diciembre de 2015, la Autoridad Boliviana del Agua y el Gobierno Departamental de Oruro lo declararon oficialmente seco y extinto, confirmado por reportes de organizaciones ambientales locales¹. Desde entonces, el Poopó reaparece de forma intermitente durante las lluvias². Sin embargo, en años más cálidos, con sequías prolongadas, desvíos de agua y sedimentos producto de la minería, cualquier espejo que alcanza a formarse en su cuenca poco profunda se desvanece con rapidez³. Lo que parece un renacer suele quedar en un destello breve sobre un fondo cada vez más salino².
Han pasado diez años desde que los pobladores de Llapallapani iniciaron un desplazamiento interno y un recambio de oficios. La comunidad, que ayer fue cuna de pescadores, hoy se refugia en la artesanía a base de totora, este acompañante eterno que sigue la memoria de un lugar donde antes hubo agua⁴.
La cuenca es una sola: lo que fluye del Titicaca al Desaguadero y de allí al Poopó encadena destinos. En esta gran cuenca cerrada, donde el agua circula entre lagos y ríos pero nunca llega al mar, el cambio climático acelera los extremos: lluvias cada vez más breves, sequías más largas, evaporaciones súbitas que borran paisajes enteros. La totora, entre tanto, permanece como un hilo que cose memorias dispersas, recordándonos que la vida del agua es también la vida de quienes la rodean.
¿Cuántas veces puede parpadear un territorio antes de que el tiempo lo vuelva olvido?

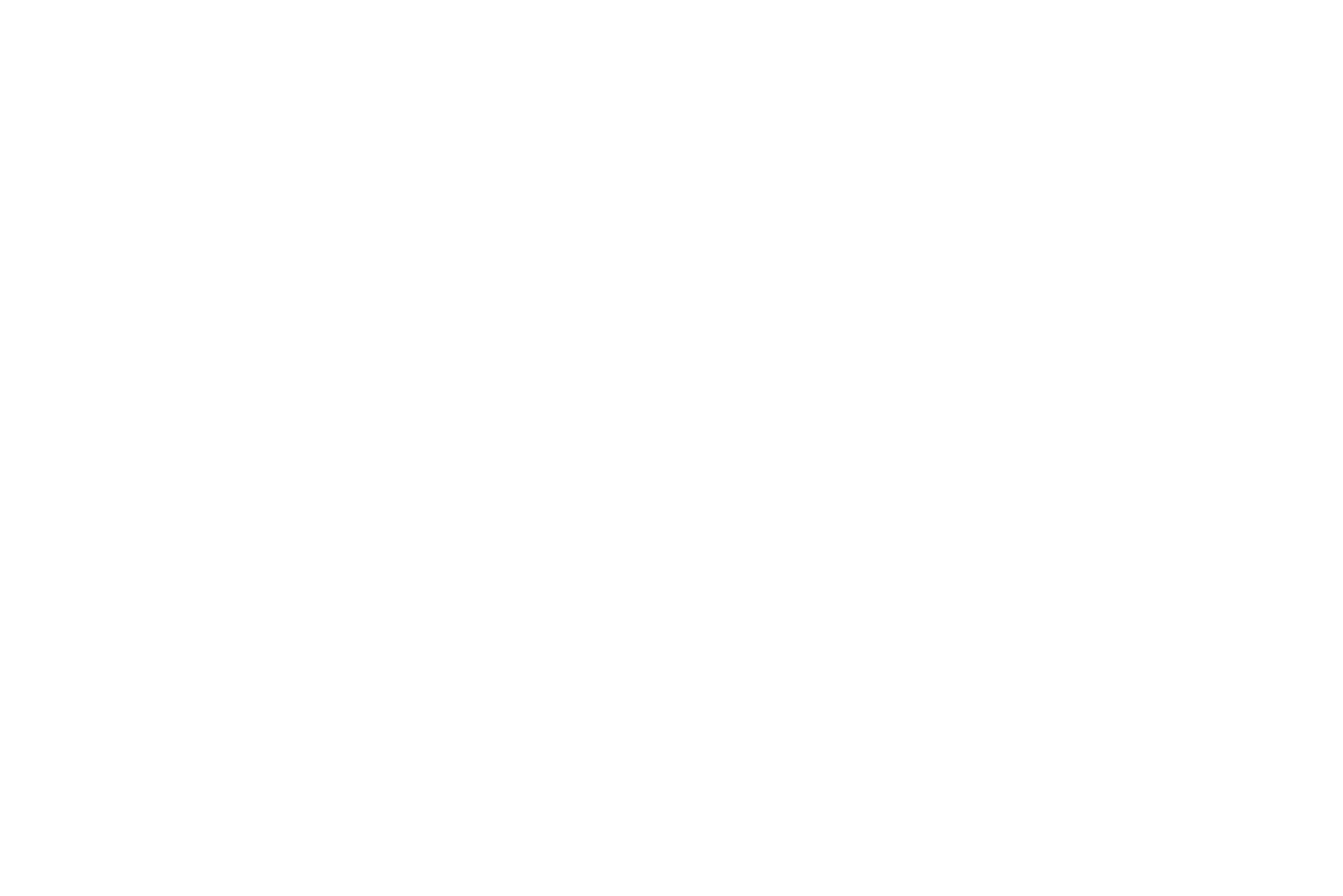
La ciudad de Oruro está situada en el corazón del altiplano boliviano, a más de 3,700 metros de altura, en el horizonte, parte de la cuenca del altiplano.
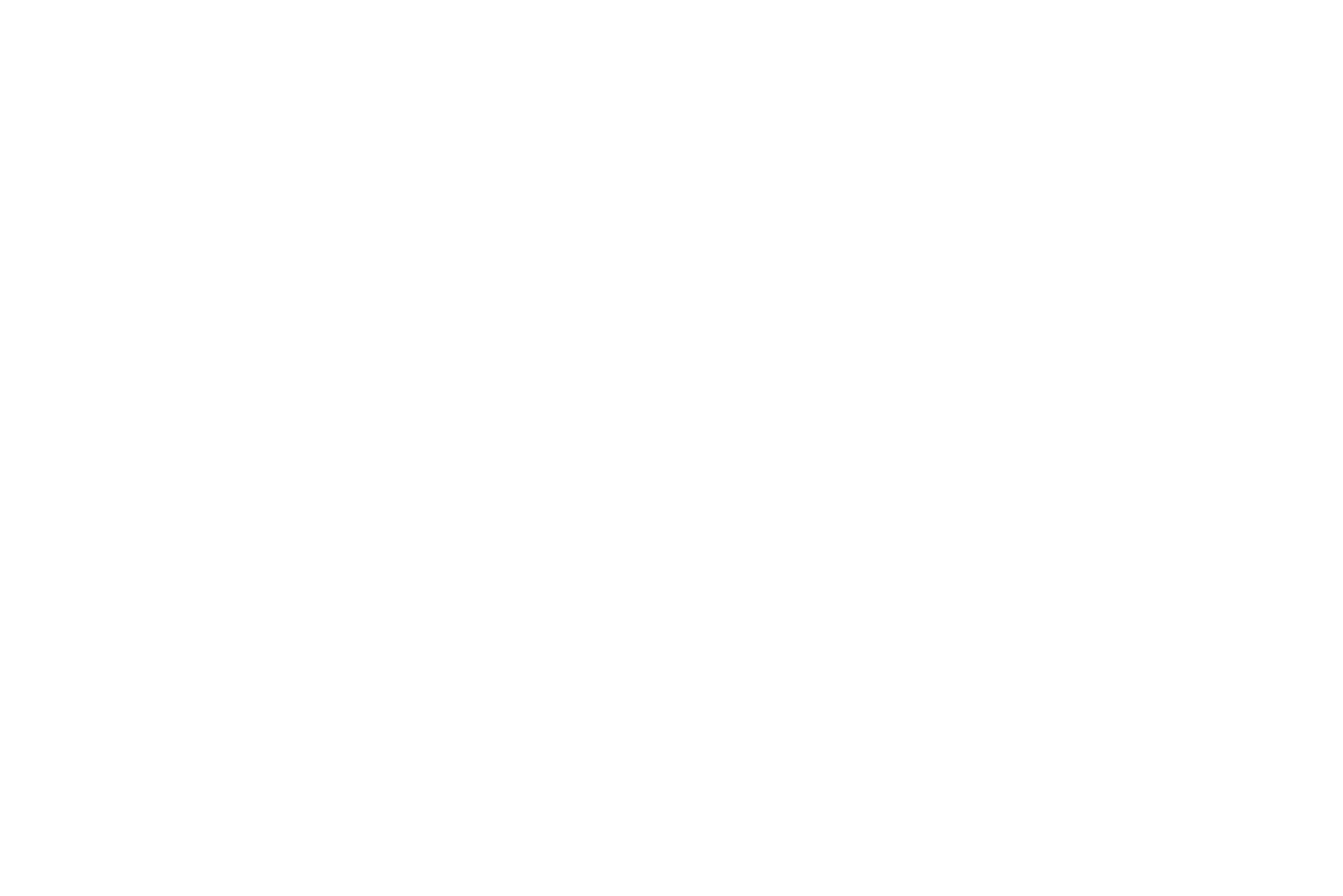
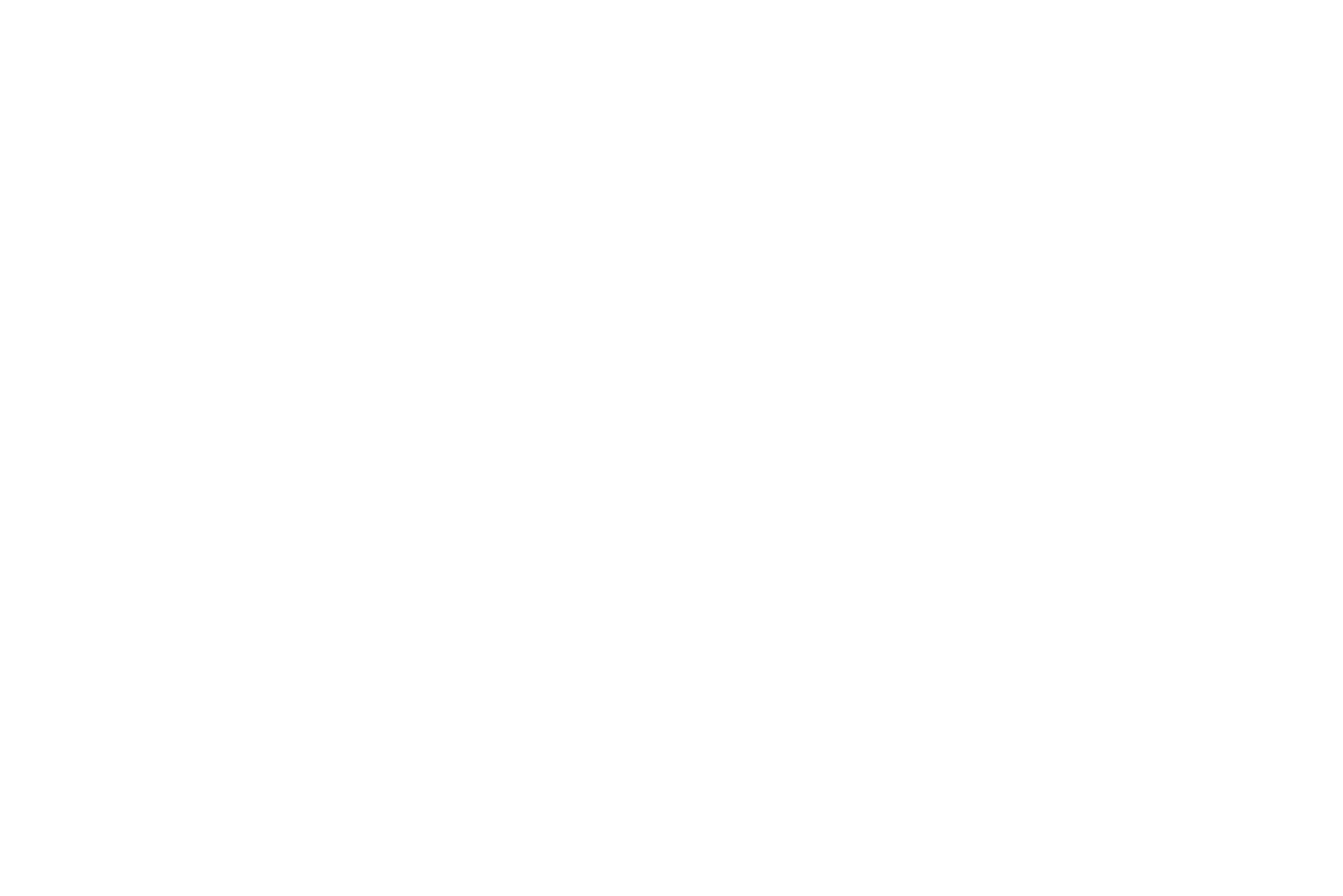
Dibujos elaborados por estudiantes y profesores en un aula de la Unidad Educativa de Llapallapani
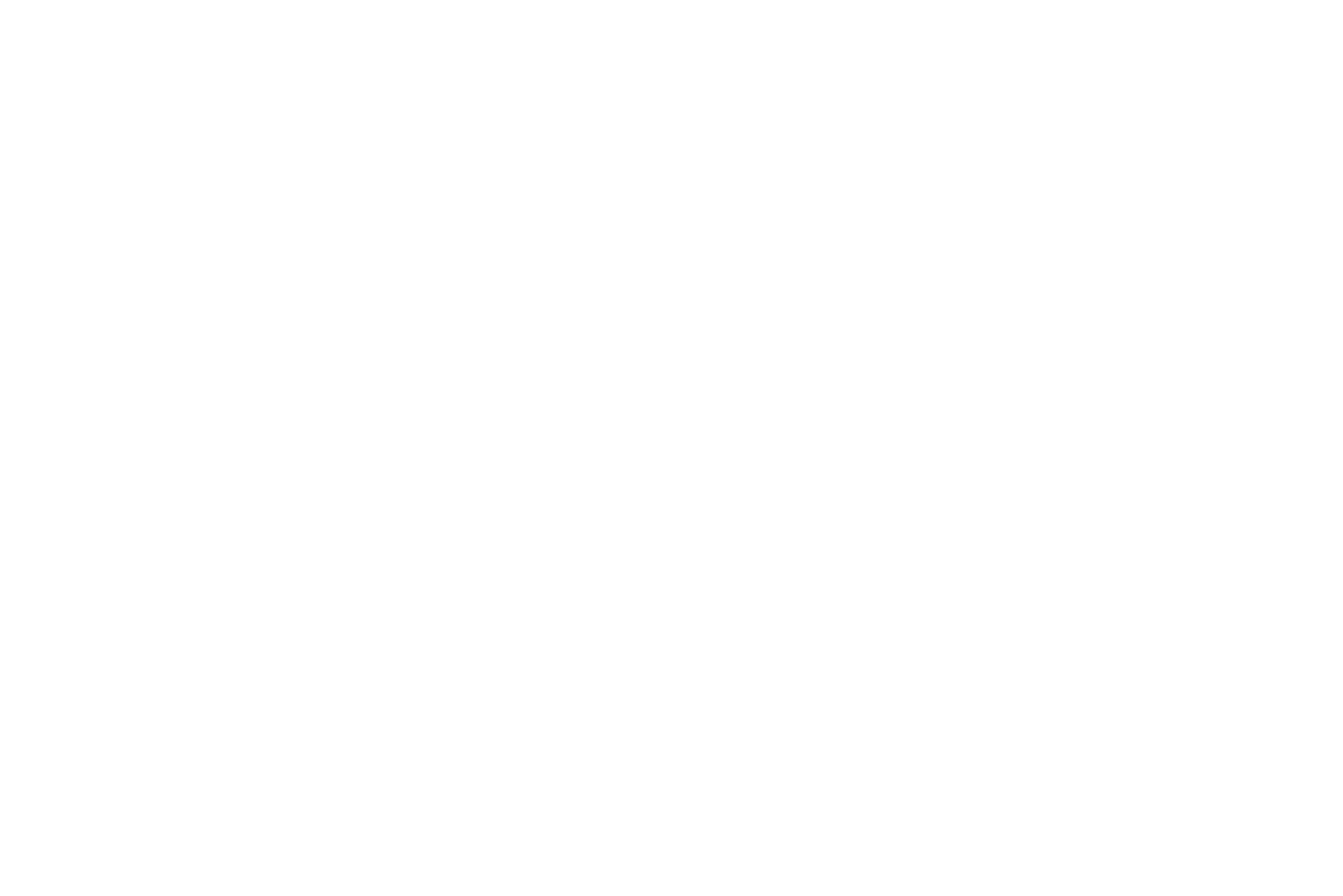
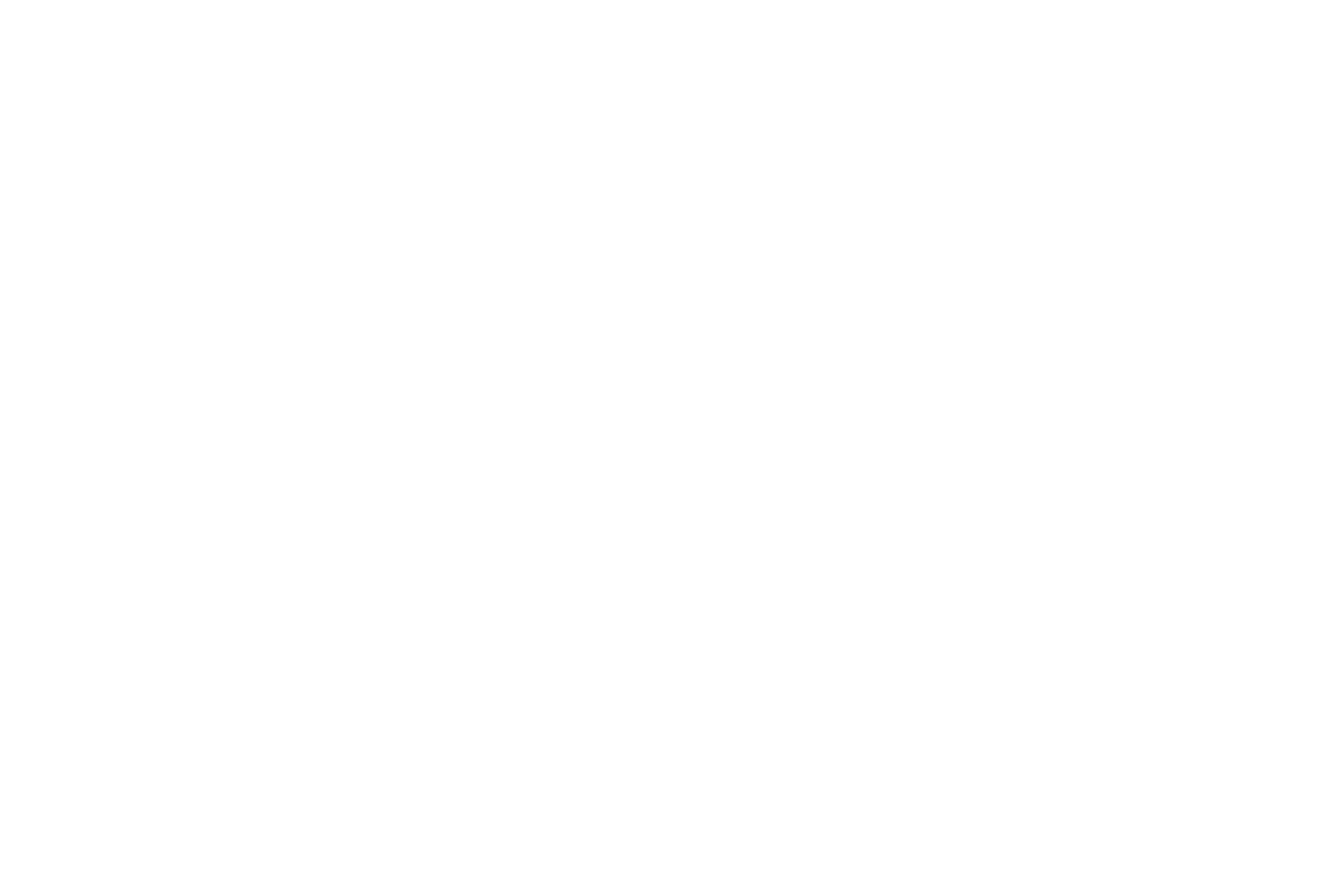
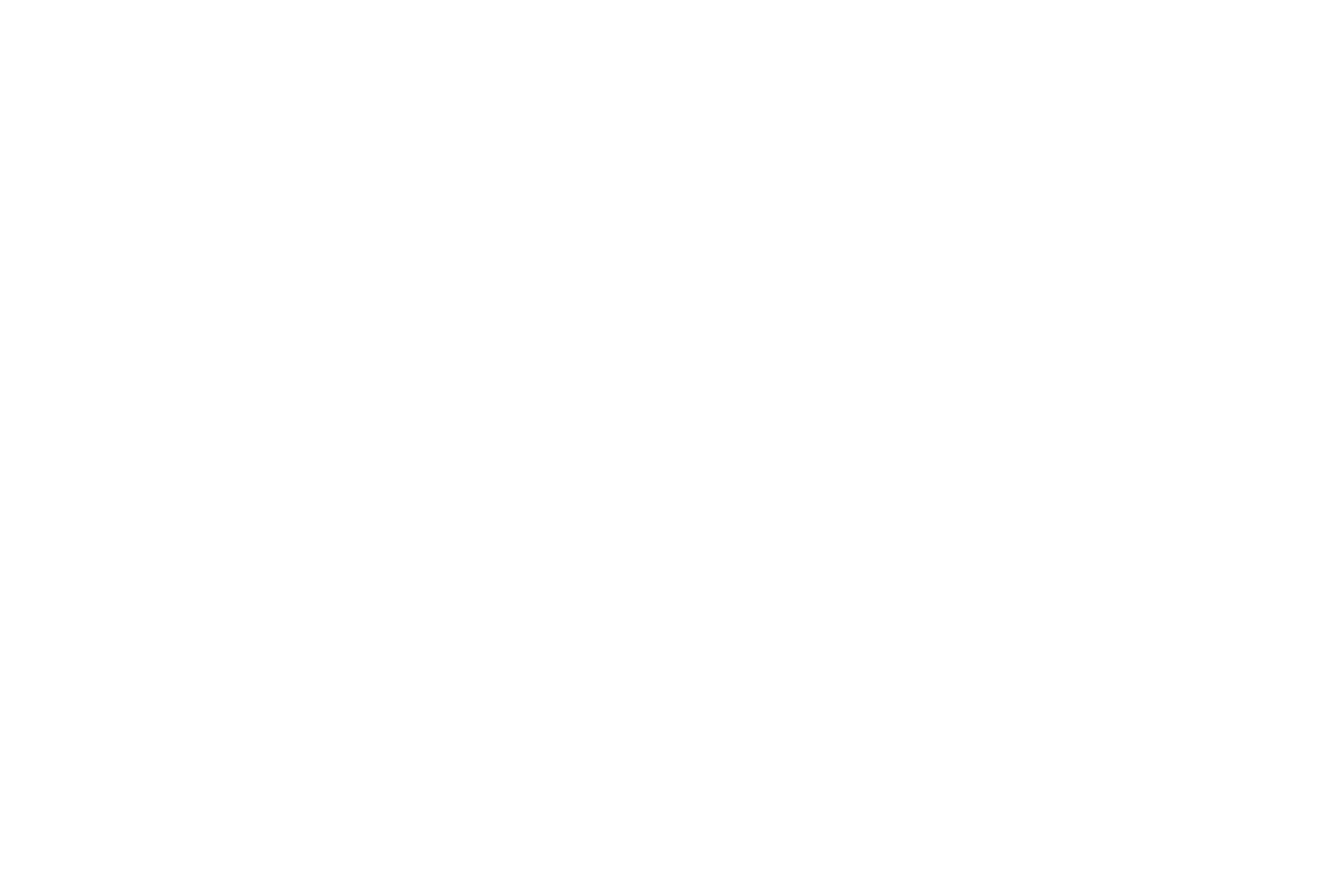
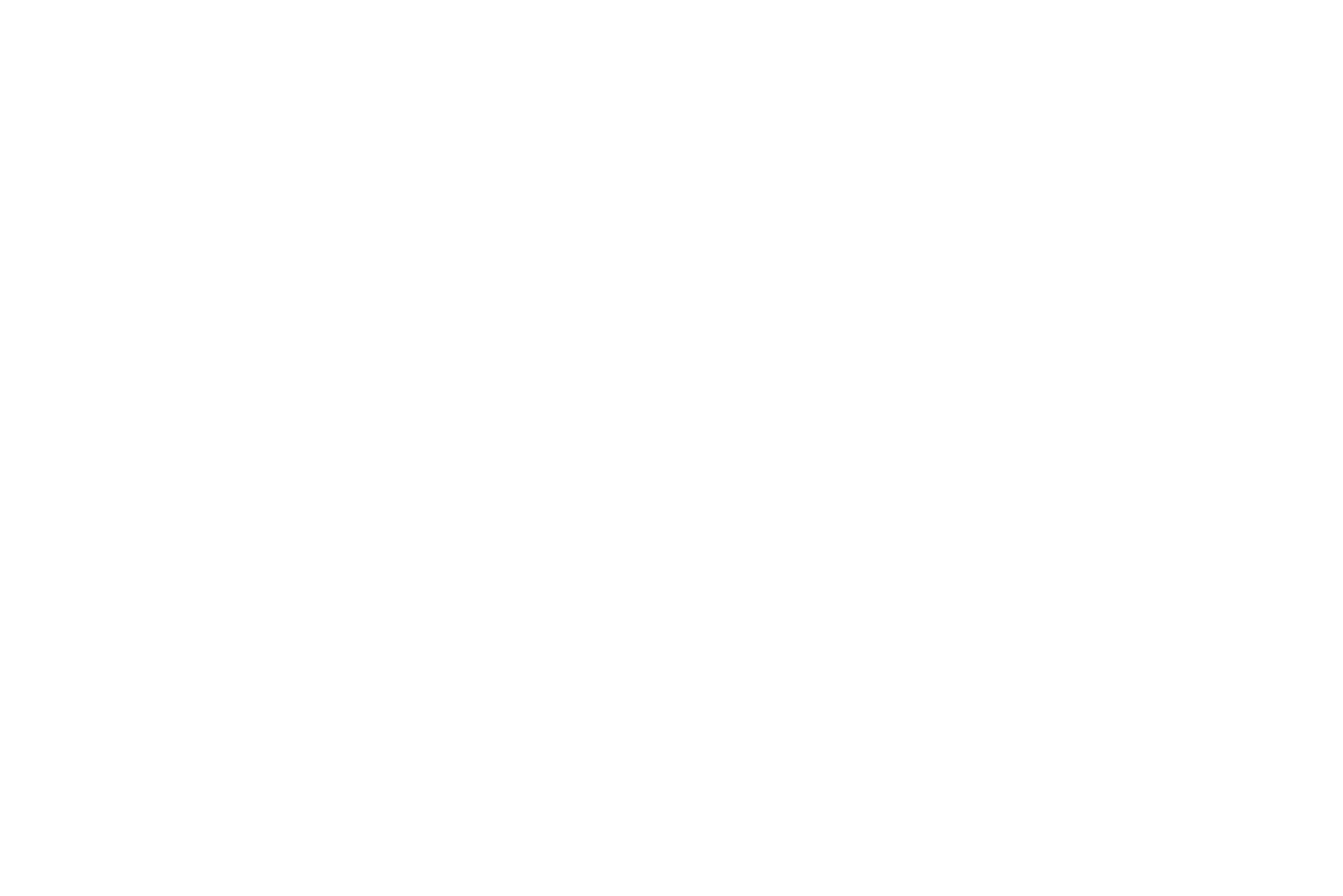
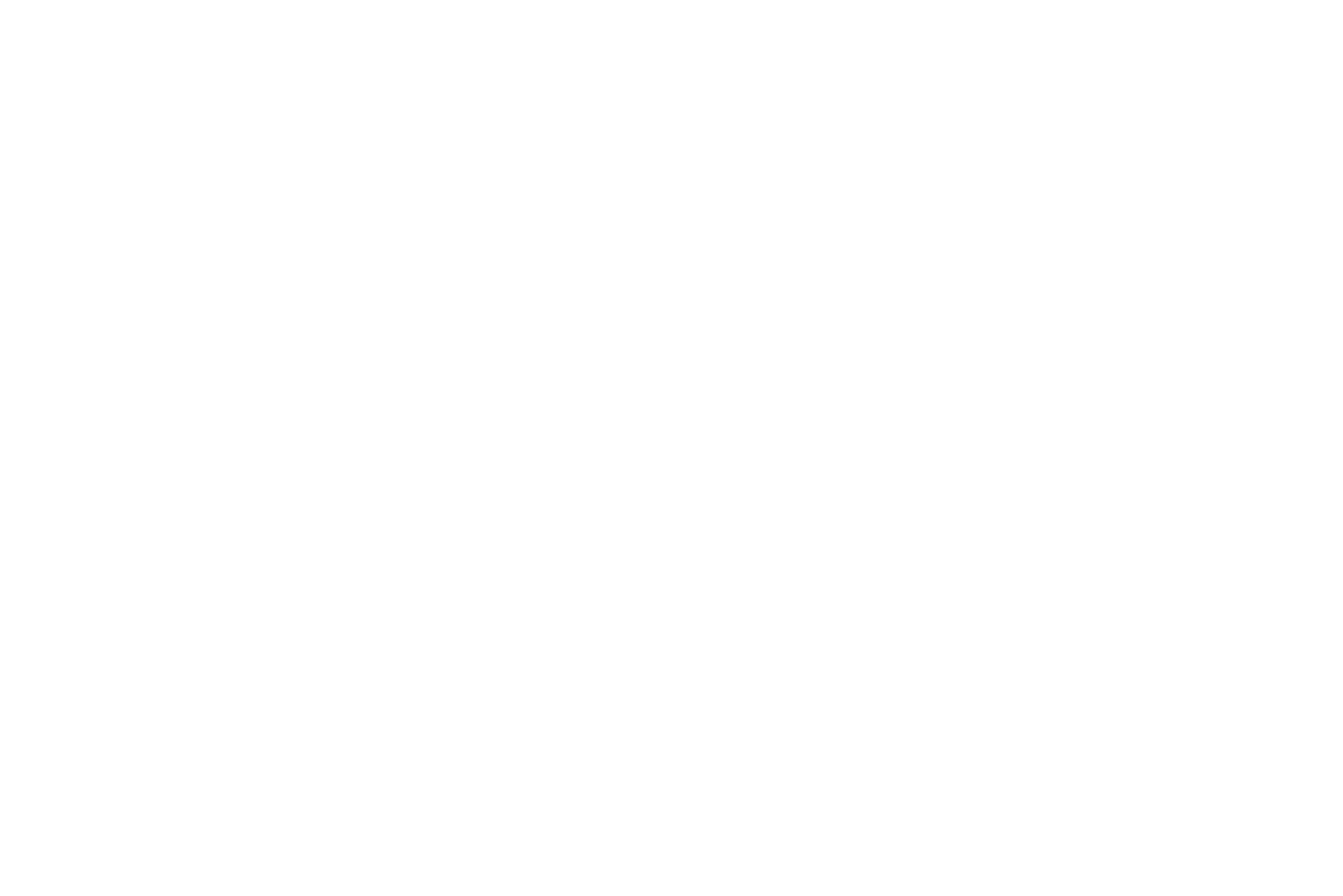
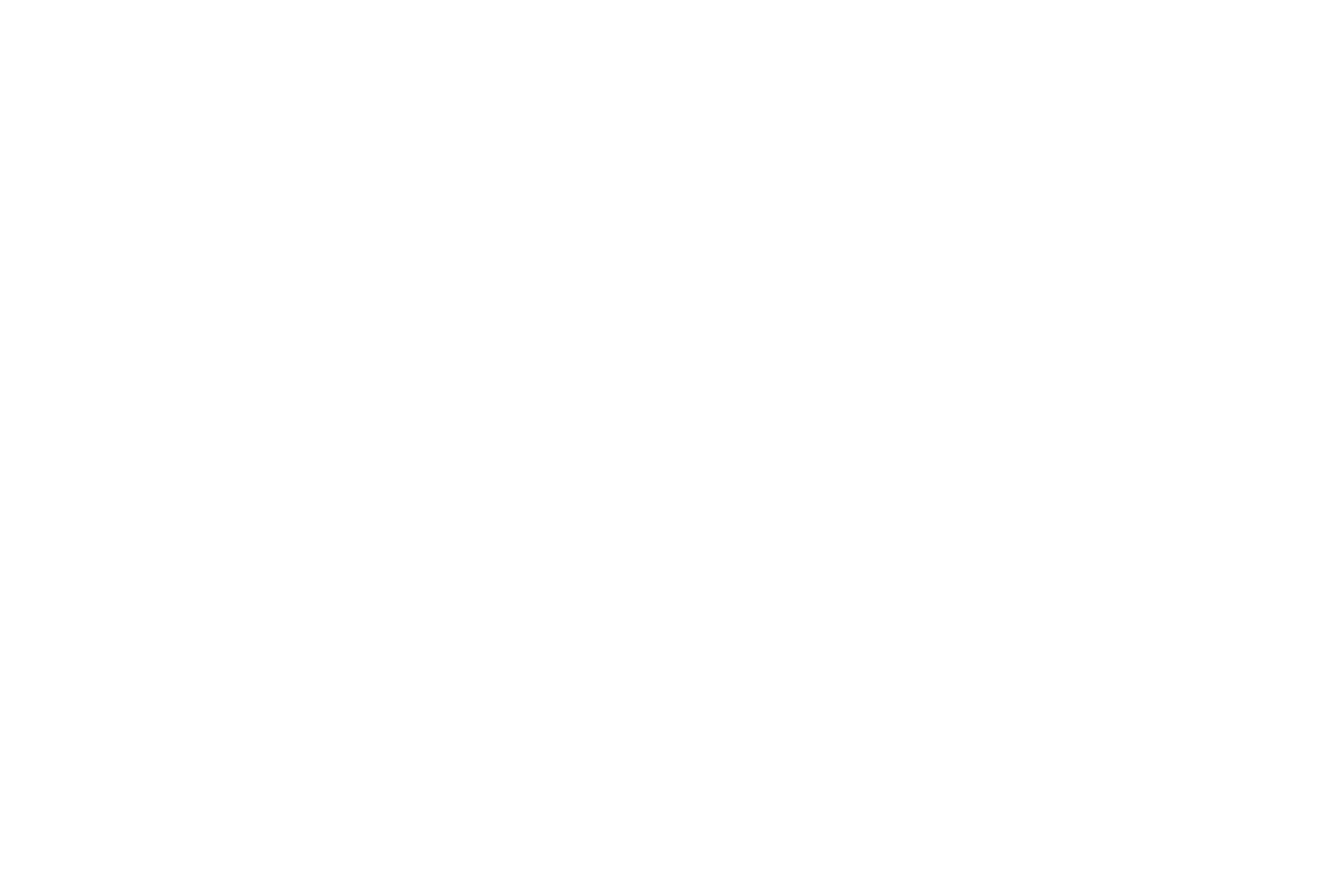
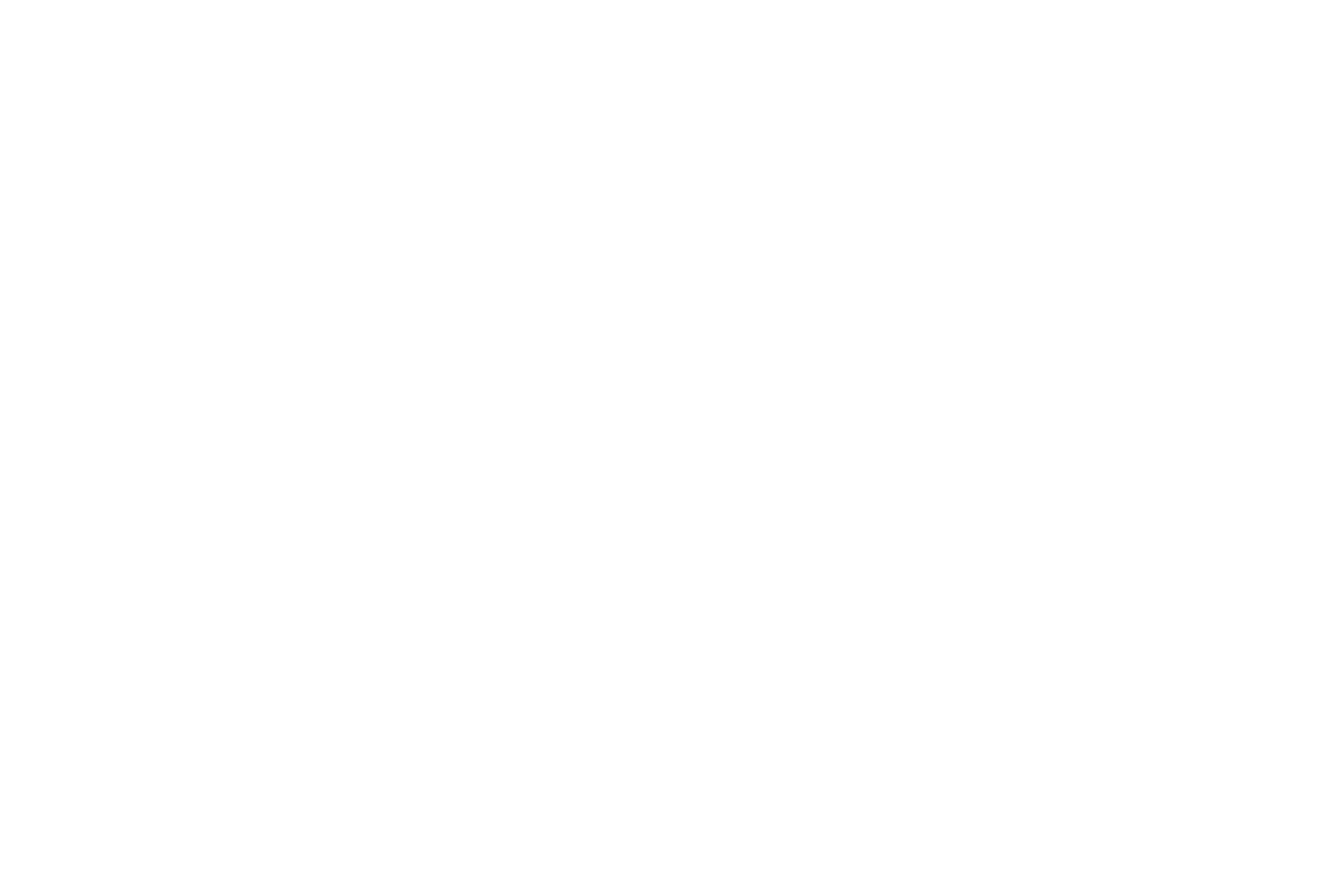
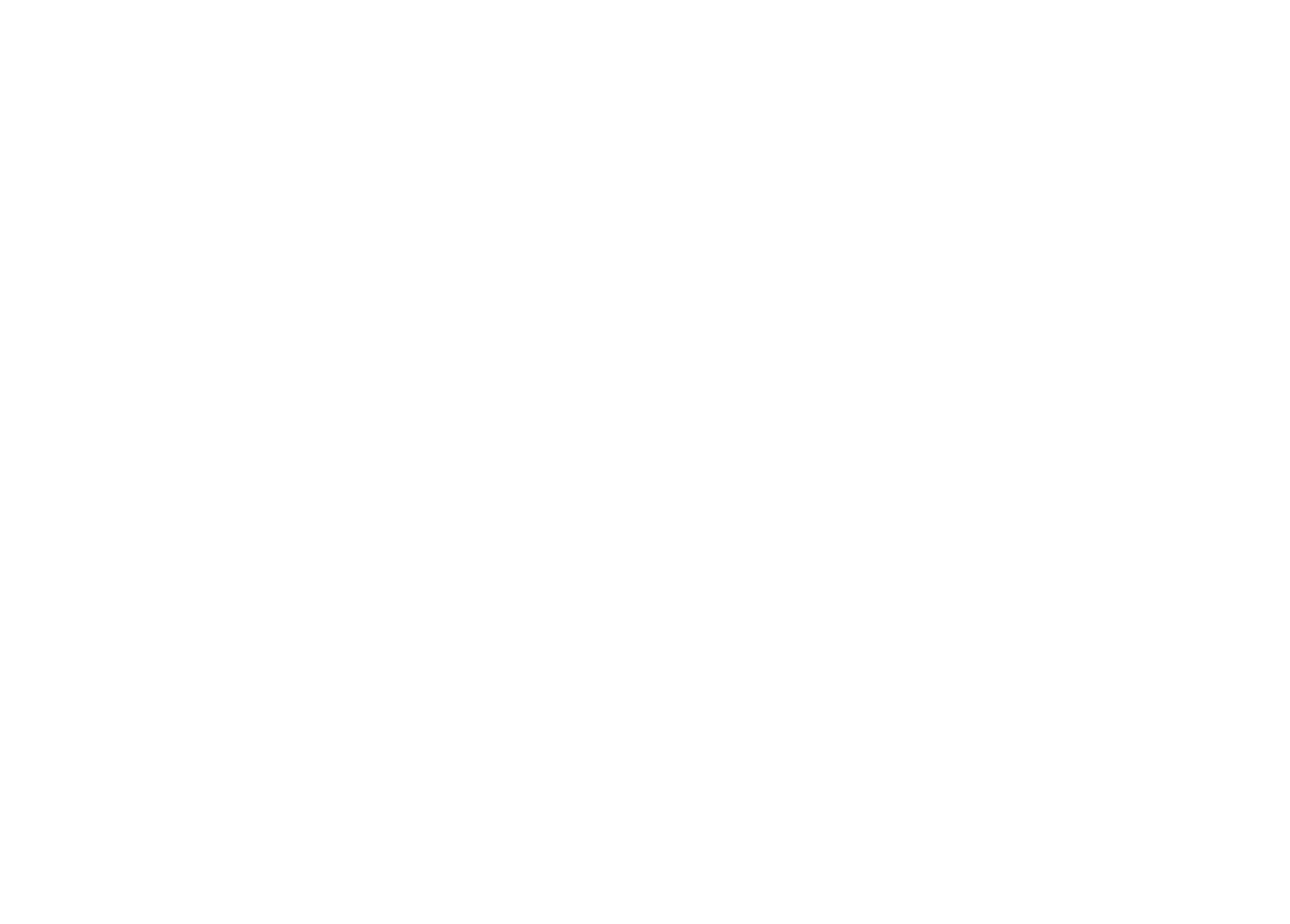
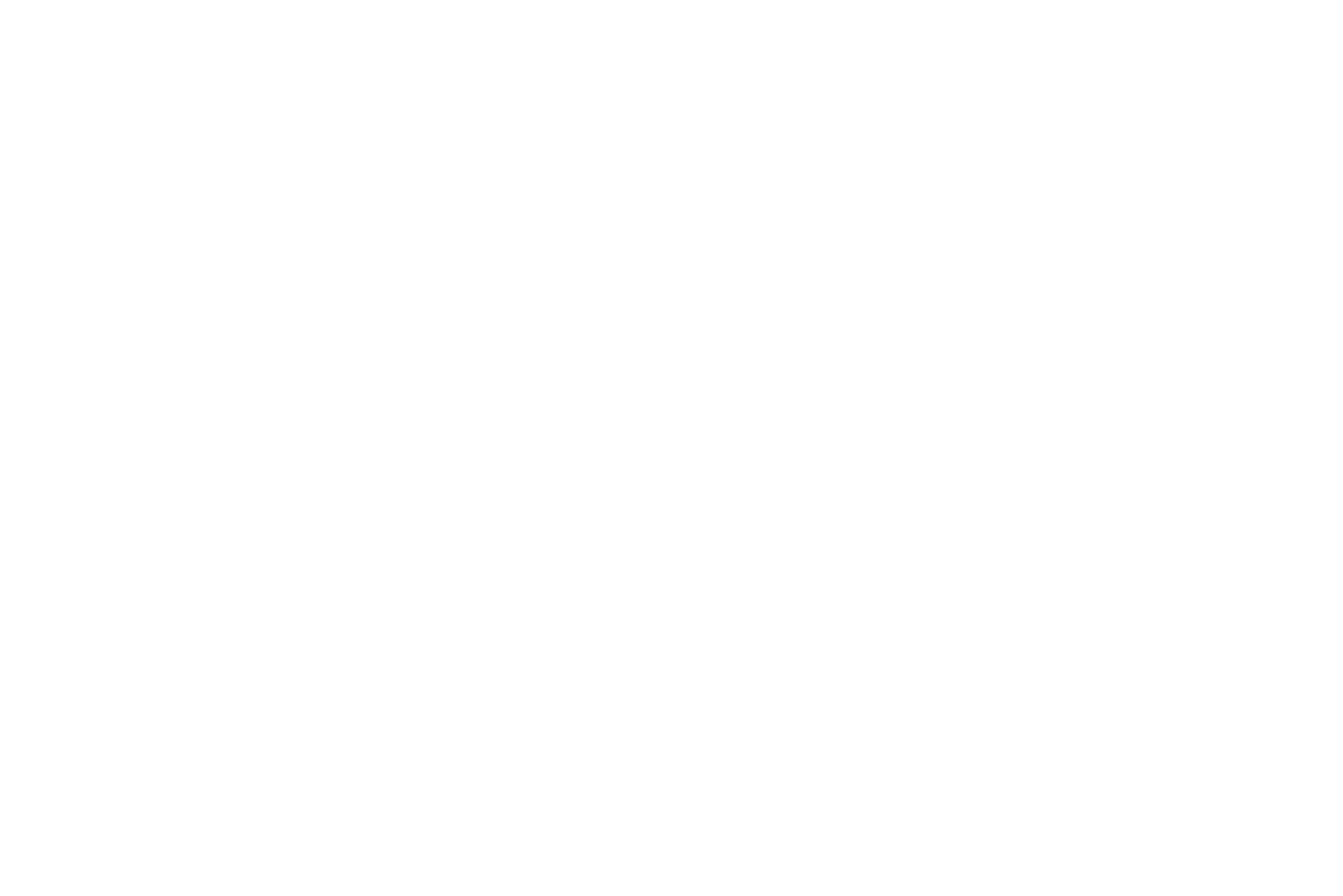
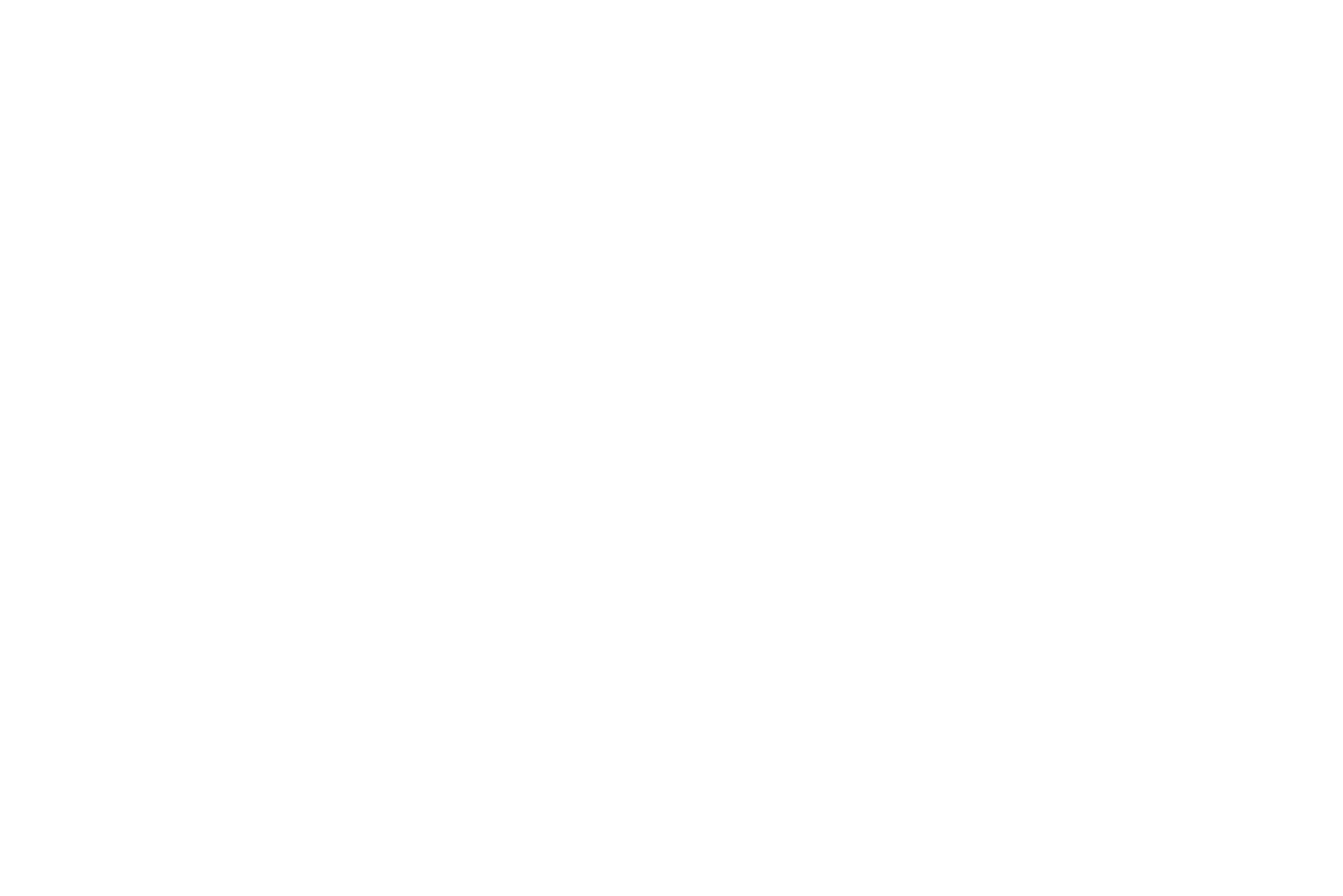
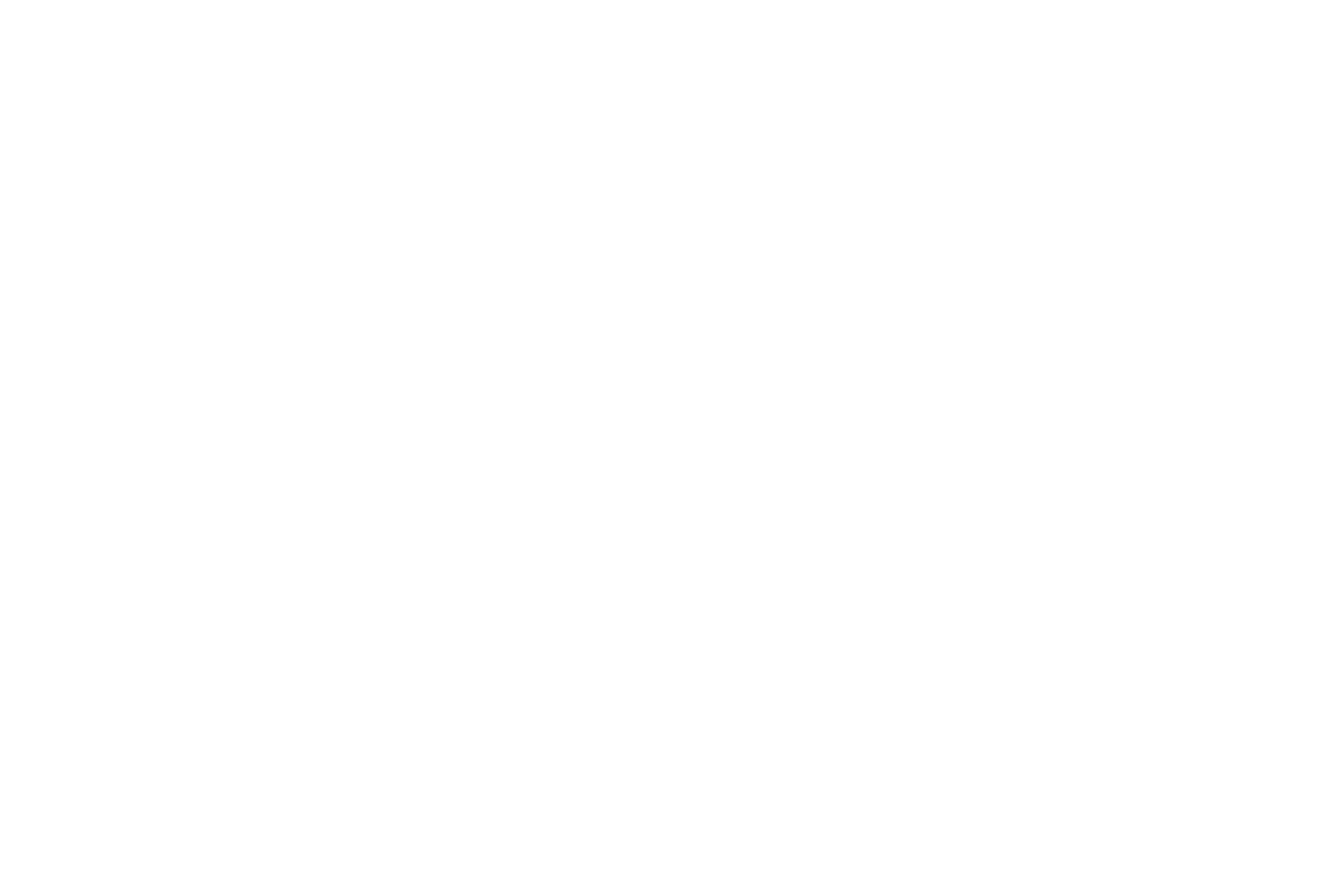
Notas al pie
1. La Patria (2015). “El lago Poopó desapareció.” Reportaje de campo con CEPA y autoridades de Untavi; verificación aérea en la isla de Panza. diciembre de 2015.
2. CEPA Oruro (2025). “Las lluvias no garantizan que el Lago Poopó vuelva.” Intermitencia, evaporación rápida y sedimentos.
3. National Geographic (2016). “Bolivia’s second-largest lake has dried out. Can it be saved?” Causas: calentamiento/El Niño, desvíos y minería.
4. ANA Bolivia (2024). “Uru Murato: la gente del agua que se adapta a la crisis climática tras la desaparición del lago Poopó.” Cambios de oficio y artesanía.